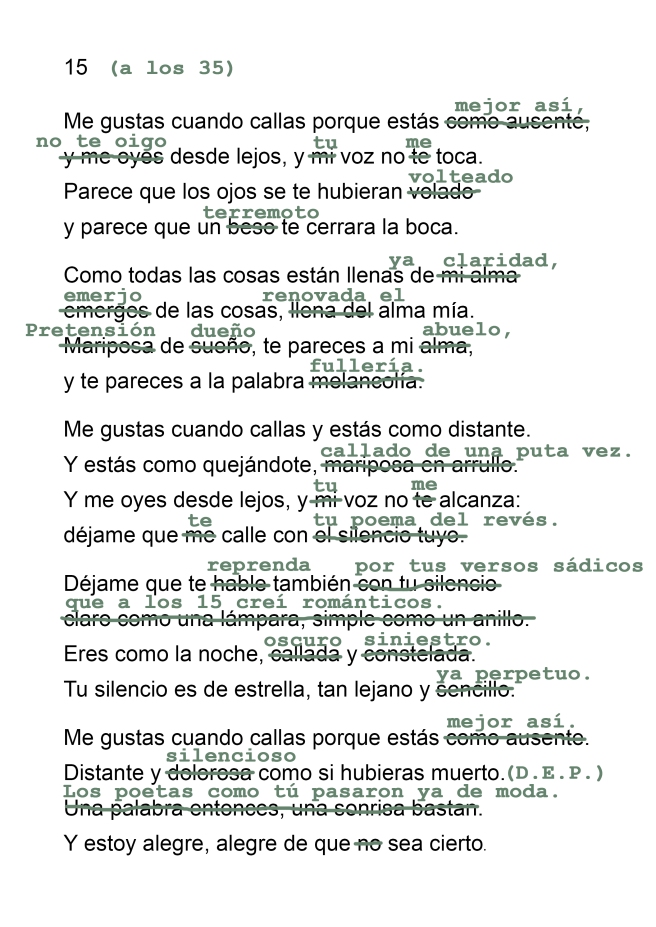
Inspirado en el poema 15 de Veinte canciones de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.

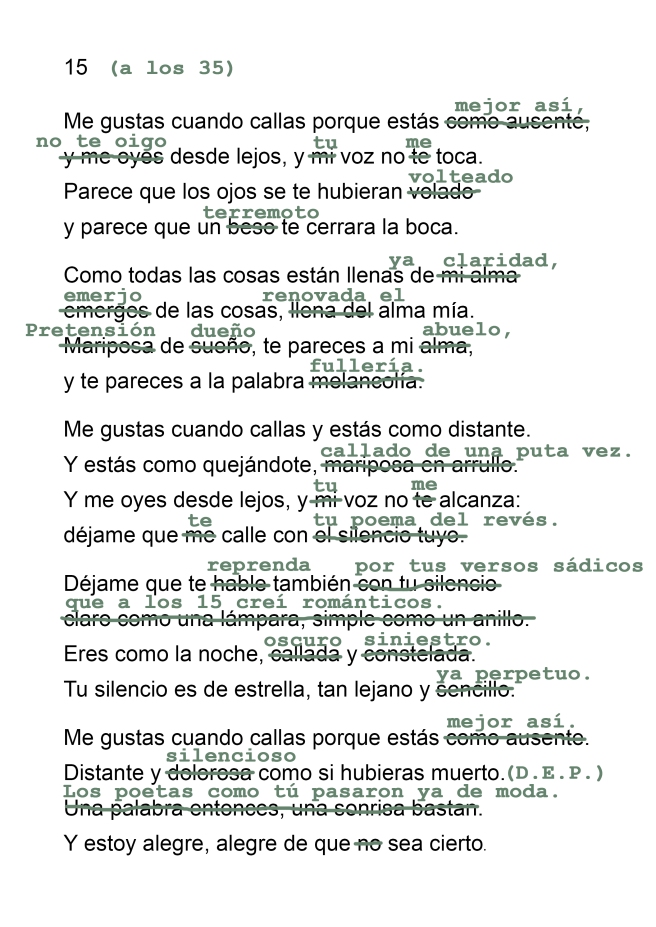
Inspirado en el poema 15 de Veinte canciones de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.
Soy casi feliz.
Y podría serlo plenamente si no fuera porque los que gobiernan el país donde nací me han obligado al exilio, además de relativizar mi destierro calificándome de aventurera; si el cincuenta y dos por ciento de los habitantes de esta isla que ya no quiere ser Europa, que es mi país adoptivo, no me repudiase; si los atentados terroristas cada vez más frecuentes, donde mueren miles de personas a lo largo y ancho del planeta, no se utilizasen como excusa para demonizar a los países musulmanes; si no llorásemos solo a las víctimas del norte y los del norte no levantásemos muros físicos o invisibles a los que huyen del horror, fomentando un odio que crece exponencial; si no me sobrecogiese ver sucesos espeluznantes, a veces a tiempo real, como cuando doscientos civiles desarmados sacrificaron sus vidas contra el ejército turco por obedecer al diabólico Erdoğan; si no fuera porque los posts solidarios de Facebook establecen categorías de víctimas, haciendo tangible nuestra ignorancia, pues aunque denunciemos la guerra en Siria olvidamos muchas otras, como la de Yemen.
A veces las circunstancias duelen demasiado como para autoproclamarme feliz y me aturrullan mis propias frustraciones y tantas desgracias ajenas. Pero nadie muere de frustración ni de compasión severa, así que modero mis aflicciones y quejas.
Me quito la obscena toga de mártir. Al fin y al cabo, soy casi feliz.
Aquella mañana Siri había hecho el descubrimiento más insólito de su carrera como escritora. Mientras hacía limpia en la oficina, se había topado con un folleto de hacía varios siglos que anunciaba un extraño certamen literario. Fascinada por el hallazgo y aprovechando que trabajaba en los archivos del estado, anduvo investigando en arcaicos manuales humanoides aquel género literario recién rescatado del olvido. No fue fácil recavar información sobre ello y, de hecho, estaba segura de que en su búsqueda había infringido varios artículos de la Ley de Desmemoria Histórica. Sin embargo, cuando por fin encontró la definición de aquella palabra, ésta le había generado unas veinte preguntas más. De camino a casa, reflexionó sobre cuál podría haber sido la motivación de aquellos extravagantes autores para escribir unas historias tan pesimistas. Nada sabía Siri de que la civilización humanoide un día había prosperado en la postmodernidad bostezando, melancólica de infortunios y suspenses, sumida en el más perfecto aburrimiento.
Esa misma tarde por fin, tras largos meses de sequía creativa, una bombilla se iluminó literal dentro de su cabeza y, con dedos metálicos, tecleó inspirada el comienzo de una nueva novela. Ésta sería distópica. «La volátil raza humana se ha sublevado y ha escapado de los campos de concentración donde lleva confinada más de quinientos años. La paz de la era robótica ha llegado a su fin.»

Potoya quiere ser una princesa cuando sea mayor, de esas que salen en su libro de cuentos. Fantasea con ser blanca y perfecta como Blancanieves, con tener el pelo larguísimo como Rapunzel, con dormir hermosamente y que la despierten con un beso de amor como a Aurora. Por las noches, sueña que un príncipe muy guapo la defiende con su espada del monstruo que la acecha en su habitación, ese perchero con cabeza de oso de peluche, que con las batas colgando se transforma en un fantasma que la mira desde la oscuridad de madrugada.
A veces ni siquiera necesita soñar muy fuerte, pues la gente mayor le dice que es tan guapa y encantadora como una princesa y ella confía en que un día vendrá el hada madrina a transformar, con su varita mágica, en carroza su bicicleta y en vestido de terciopelo su uniforme, para ir a la feria a montarse en un corcel del tiovivo. Así que Potoya está convencida de que esto de ser princesa se le da fenomenal; es toda una experta. Su prima Mariquina, que también ansía pertenecer a la corte y casarse con un príncipe, siempre anda pidiéndole consejos.
–Siéntate aquí a la sombra, Mariquina, que si sudas ya no eres una princesa –le explica Potoya petulante–. Además, las princesas tienen la piel muy blanca, así que tenemos que quedarnos aquí bajo la sombrilla, bien quietitas. Tienes que sonreír, las princesas sonreímos todo el rato, y trae el cepillo, que nos vamos a cepillar el pelo para que nos crezca más rápido.
Mariquina obedece, siguiendo a rajatabla las directrices que le marca Potoya, la princesa mentora. Al menos lo hace durante medio minuto, hasta que pasan dos gatitos jugando y Mariquina sale corriendo tras ellos, sudorosa bajo el sol. Potoya entonces se lleva el dorso de la mano a la frente muy teatral, en señal de reprobación, y se dice a sí misma que esto de pertenecer a la realeza implica bastante soledad y sacrificio.
Más tarde, durante la comida, el abuelo parece enfadado por algo que están diciendo en el telediario. Comenta que van a meter en la cárcel al marido de la infanta por estafador y que a ella deberían encerrarla también por mentirosa, pero que no lo van a hacer porque es la hermana del rey. «Menudos sinvergüenzas son los dos», concluye. Potoya da un brinco; si es hermana del rey, entonces debe de ser una princesa, piensa. «¡Pero cómo van a meter en la cárcel a una princesa!» exclama con los ojos de par en par. Mira a la señora rubia de la tele que está muy seria y ojerosa, y no lleva ningún vestido ni tiene el pelo largo. Potoya no comprende nada y ahora mira inquisitivamente a su madre que se está percatando de la tragedia que se avecina y se debate, por unos segundos, si explicarle a su hija la diferencia entre una infanta y una princesa o dejar este tema para otro día. Al fin y al cabo, lleva ya tiempo preocupada por la obsesión que tiene Potoya con las princesas y no ha sabido hasta ahora cómo abordar esta cuestión con ella.
–Mamá, ¿Qué le pasa a esa princesa? Es que aún no ha venido el hada madrina a ponerla guapa con su varita?
–Potoya, mi amor, las princesas de verdad no son como en los cuentos. Las hay guapas, las hay normales e incluso seguro que también las hay feas. Hay princesas que son buenas personas y otras que mienten, roban y hacen cosas malas. Algunas se casan con príncipes apuestos y otras lo hacen con señores que acaban en la cárcel y casi las arrastran a ellas al calabozo también.
–Y entonces es cuando viene el príncipe de verdad y ella le tira su pelo desde la ventana del calabozo para que escale y la rescate, ¿no? –dice Potoya aún sin querer comprenderlo.
–No, cariño, si a la princesa de la tele la metieran en la cárcel, no habría príncipe que quisiera rescatarla. Se quedaría encerrada hasta que cumpliese su condena.
Potoya se queda suspensa, con la mirada decepcionada de quien acaba de aprender una verdad universal y cruel por primera vez.
–Pero cariño, con todas las cosas que podrías ser de mayor, ¿Por qué quieres ser princesa? –le pregunta al verla hacer pucheros.
–Porque las princesas son guapas y se casan con los príncipes que también son guapos y luego se hacen reinas y mandan a todo el mundo. Y yo quiero que todo el mundo me obedezca y haga lo que yo quiero –dice atropelladamente ya entre lágrimas, hipos y mocos.
Su madre, haciendo ahora un esfuerzo sobrehumano por contener la risa, la consuela con un abrazo y la sienta sobre sus rodillas. El resto de la familia que está sentada a la mesa estalla en una carcajada al unísono.
–Potoya, escúchame, las princesas no mandan nada, ni tampoco lo hacen las reinas por norma general. Son los reyes los que mandan y las reinas obedecen también al rey. Si quieres mandar y que te obedezcan sería mejor que fueras alcaldesa, o presidenta del gobierno… ¡o de la república! –se le ocurre de repente.
–¿Y qué hay que hacer para ser presidenta de la red pública?–pregunta Potoya sorbiéndose los mocos.
–De la república –silabea su madre y Potoya vocaliza en silencio. –Pues hay que estudiar muchísimo y leer todos los días, pero no solo cuentos de princesas sino también otros libros sobre otras cosas. Te prometo que esta semana iremos a la biblioteca a coger prestados otros cuentos diferentes, ¿quieres? –Potoya asiente, ya más calmada.
Durante la siesta, la madre la escucha hablar sin parar desde el salón y, como no ve a ningún otro niño alrededor, deduce que deben estar todos en la habitación con ella. Presa de la curiosidad y un poco preocupada por la crisis existencial que su hija ha sufrido al mediodía, decide asomarse por una rendija. Potoya está de pie sobre la cama y el resto de los primos están sentados en el suelo frente a ella.
–La presidenta de la repúbica os ordena a todos que os metáis el dedo en la nariz y os saquéis un moco. –todos obedecen– La presidenta de la repúbica ordena que todos os comáis el moco… –dice maliciosa y Mariquina se resiste– Vamos, Mariquina, que si no te lo comes tendrás que saltar a la pata coja otra vez. –la niña obedece claramente hastiada. Los demás miran a Potoya con veneración.
La madre observa perpleja y piensa que la próxima conversación que tenga con su hija será para establecer las diferencias entre una república y una dictadura, y ésta no puede demorarse. «Arduo trabajo me espera» piensa, «será posible que la niña me haya salido franquista…»



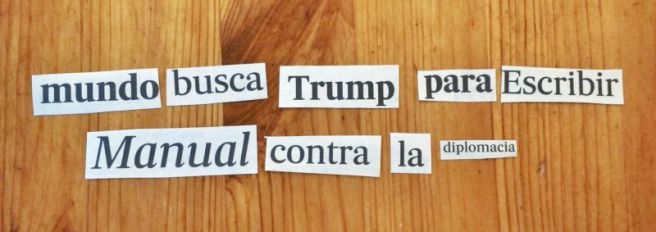
Sobrecogida, Bulunga mira el enorme resplandor de fuego verde que acaba de aparecer en el cielo, cruzándolo de oeste a este. Una dilatada franja de luz serpentea lentamente con pequeñas llamaradas aquí y allá cada vez más intensas. Las rodillas de Bulunga, que se ha detenido y ahora contiene la respiración, se doblan sin que ella misma se dé ni cuenta, y cae sentada en el camino de tierra entre las plantas de tabaco. Tiembla entre el terror y la fascinación, pensando que el fuego debe de ser un dios que viene a pedirle cuentas, furioso por sus constantes plegarias de libertad. «Si esto es el final, espéralo aquí sentada al fresco, mami», se dice a sí misma mientras le castañetean los dientes sin control.
Debe de hacer casi veinte años que Bulunga llegó a Cuba en un barco de esclavos, entonces todavía dentro del vientre de su madre primeriza, a quien no le había extrañado sentir náuseas constantes durante el viaje entre la pestilencia de los cuerpos amontonados, algunos vivos, otros no; con la mayoría de los vivos, mareados por las olas y vomitando sin parar. Bulunga nació en 1840, en el barracón de esclavos de una plantación de tabaco cercana a Guantánamo y tuvo que aprender a cuidar de sí misma desde muy pequeña, pues su madre murió dando a luz al cuarto hijo bastardo de su señor cuando ella solo tenía ocho años. Ya entonces, Bulunga era la más fuerte de todos los niños de la hacienda y también la más valiente. Su madre, hija del líder espiritual de una aldea al sur de Senegal, siempre le había hablado de la fuerza titánica de los fetiches y, antes de morir, le había enseñado todos los secretos ancestrales y cada uno de los ritos que conocía para hablar con los dioses.
Ya ha anochecido por completo y las llamas ahora se tiñen de vivos rojos y azules, a veces verdes de nuevo, y reptan cada vez más gigantescas entre las estrellas. Bulunga le habla al amuleto que cuelga de su cuello, un atadillo de plumas de faisán y otras cosas entre sus dedos sudorosos, al que tantas veces le ha rogado que le dé un par de alas para volar libre. Lo besa y le pide perdón mil veces por haber sido tan exigente mientras se estremece de miedo y solloza.
Cuando tenía doce años, Bulunga le plantó cara a su señor por primera vez un día en que éste, al pasar por su lado, le agarró los pechos que ya le empezaban a sobresalir del cuerpo. Su rebeldía le costó veinte latigazos, una semana sin comer y, por supuesto, yacer bajo el cuerpo blanco y enorme de su dueño. En los días que siguieron, ella se lamió las heridas con calma y emprendió un plan con la determinación de quien sabe que vencerá, rezándole al fetiche cada noche, pidiéndole justicia y exigiendo venganza. Desde entonces Bulunga supo que los dioses estaban de su lado y la acompañaban en sus desdichas, ya que su señor murió repentinamente unos días después y a ella, convencidos todos de que estaba maldita, la vendieron a otra plantación cercana. Matar a un esclavo era un gasto inútil, era mucho mejor sacarle unos cuantos pesos. Al fin y al cabo, era una ejemplar joven y fuerte, valía tanto para el campo como para la cama.
Bulunga ha estado tan absorta mirando las luces del cielo que no ha oído los pasos que vienen por el camino y ahora el peligro es otro, y mucho más inminente. Nunca deja que la oscuridad la atrape de camino al barracón, pero hoy la noche y sus misterios la han retenido entre las plantas de tabaco. Varias decenas de antorchas vienen rápido en su dirección y ella se levanta de un salto como un gato, pero ya la han visto y es inútil correr; oye sonidos metálicos y sabe que vienen armados. Varios individuos, cuyos rostros no ve en las sombras, se detienen junto a ella y discuten en susurros. Bulunga oye entre ellos algunas voces de mujer. De pronto, alguien se le acerca y ella recula.
–¿Y tú qué haces aquí? ¿Es que no sabes que los señores cazan muchachas por las noches en los campos? –le pregunta. Es una mujer negra y va uniformada.
Bulunga no contesta y la mira desafiante mientras agarra con fuerza el fetiche.
–¿Tienes hijos?
–No –contesta ella rabiosa.
–Entonces te vienes con nosotros –concluye, mientras la agarra del brazo y tira de ella. Bulunga se zafa como una fiera y la mujer le espeta– ¿Qué pasa? ¿Prefieres quedarte aquí con tu señor? Nosotros no tenemos señor, nosotros luchamos contra los señores y contra la reina. Queremos nuestra Cuba libre de tiranos. Pero si te quieres quedar a parir a hijos esclavos, tú misma.
Bulunga poco sabe de la reina, pero sí que sabe de señores, de barracones, de latigazos y de hambre. Mira hacia arriba y las luces la retan violentas desde el cielo. Los dioses han oído sus plegarias y le ofrecen dos caminos. Ella escoge la lucha y sale corriendo tras la mujer que, aunque sigue a sus compañeros, se ha quedado rezagada como haciendo tiempo.
–¿Cómo te llamas? –le pregunta. –Yo soy Bulunga.
La mujer le contesta.
–Soy la oficial Aurora Bores.
Nota aclaratoria
El 1 y el 2 de Septiembre de 1859, la tormenta solar más potente registrada en la historia afectó a la mayor parte del planeta. Las líneas telegráficas de los Estados Unidos y el Reino Unido quedaron inutilizadas, y se provocaron cortes de luz e incendios en todo el mundo. Además, una impresionante aurora boreal, fenómeno que normalmente solo puede observarse desde las regiones árticas, pudo verse en lugares tan alejados entre sí como Roma, La Habana o Madrid.

